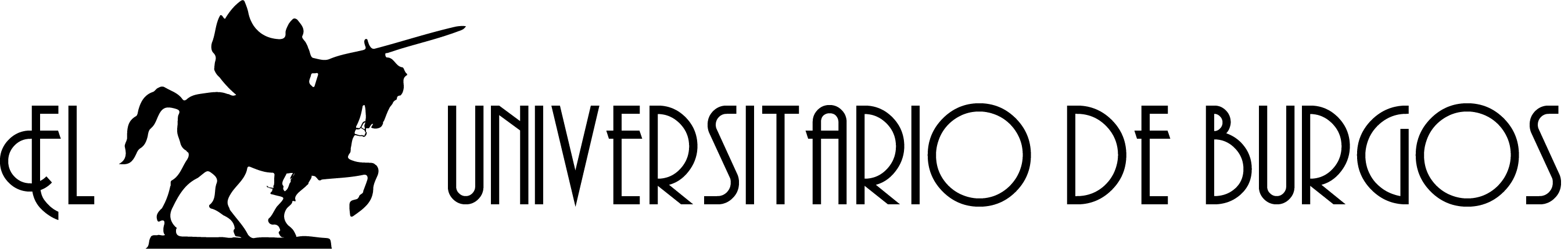Me gustaría anunciar que hoy en día todo el mundo es un genio. Todos somos super inteligentes pues, mientras tenemos datos y batería en el móvil, podemos acceder a la mayor base de datos de la historia de la humanidad: Internet. Nuestra ventaja es suprema sobre todos los aspectos naturales de nuestro mundo y sus especies. Sean buitres, ratas o cerdos, todos ellos son incapaces de contratar un plan móvil o de encontrar cobertura para satisfacer sus necesidades de información. Pobre del cervato, atropellado en la cuneta de alguna carretera comarcal, que no se le ocurrió abrir el Google Maps para ver el estado del tráfico. Pobre lémur, desahuciado de su parte de la selva, que no pensó en comprobar qué propiedad inmueble sería la próxima víctima de la tala. Pobres los tercermundistas, también, que no tienen el placer de ver los posts de Instagram con frases motivacionales ni conectar con otros desgraciados en Reddit.
El ser humano tiene unos rasgos muy acentuados. Unos más que otros están dotados con el uso de la razón pero, aunque pueda sorprender a algún profesor de la universidad, no podemos dedicar el 100% de nuestra vida al conocimiento. Internet, sin embargo, nos ofrece una solución muy cómoda: almacenar todo eso en la red para así acceder a ello cuando se necesita. Así, un chaval puede derivar gracias a un videotutorial de YouTube. Seguidamente puede acceder la más profunda y pedante información relacionada a la evolución de la rotación de cultivos en zonas templadas del hemisferio norte – un título seguramente ya utilizado para un trabajo de fin de carrera. Nosotros universitarios, grandes intelectuales que somos, conocemos fecha y lugar de cada gran fiesta local y provincial y quien pincha la música. A la vez de eso somos conscientes de que una rubia menea el trasero en alguna parte del mundo gracias al TikTok – información muy relevante, desde luego. Los extranjeros controlan la vida tanto en el país natal como en el actual mediante un sinfín de noticias. Las locales optimizan su vida utilizando lifehacks a lo MacGyver. Quizás una vida tan virtual acabe, pienso yo, invitando al malware con el paso del tiempo.
Tanta información disponible puede, en turno, provocar una asunción peligrosa: si existe conocimiento no puede haber misterios. Las infames incógnitas matemáticas se convierten en presos políticos a exterminar, pues nada más se formulan se divisan soluciones finales en su honor. Los grandes preguntas existenciales se responden con videos cortos o recortes de alguna frase. La filosofía no es un tren transiberiano que concatena concepto tras concepto en libros anchos como ladrillos, ahora recordados como una o dos frases que retuercen a sus esqueléticos autores en sus tumbas. Los abismos reservados para la necesidad espiritual humana se llenan de basura, como si tener ese vacío no fuese parte de vivir. Vivimos como si jugásemos al Monopoly del conocimiento. La vida nos tolera y cede, pero vuelve a lo que realmente es: el juego de la peonza donde nosotros apenas somos testigos.
Somos superdotados, ciertamente, pues nuestro conocimiento no se almacena en nuestro cerebro como antaño – para su uso offline, por así decirlo – sino que es algo colectivo y abstracto accesible mediante WIFI, datos móviles, o con un cable. Internet es el gran paraíso comunista donde la información se comparte como las cifras COVID por los telediarios. El problema de nuestro grande y arrugado cerebro es que todos estos terabytes y petabyes de información parecen saciar lo que es un organismo diseñado para la curiosidad.
¿Cómo sería un mundo sin helados o cafés con leche si a alguien no se le había ocurrido estrujar la ubre de una vaca?
¿Cómo sería un mundo donde nadie se hubiese interesado por la electricidad y su aplicación?
Los religiosos a veces afirman que el mundo se descubre y los laicos sugieren que el mundo se inventa, pero todo surge de un sentimiento que parece arcaico: la curiosidad. La curiosidad camina al filo de la seguridad y del miedo, la línea que traza el pánico del caos con la estancada y aburrida seguridad del presente. ¿Qué hay tras esta curva? ¿Qué voy a comer hoy? ¿Por qué en Burgos hace tanto frío? Toda pregunta necesita su respuesta. Toda interrogación necesita su declaración. El preguntar es el buscar la verdad de nuestro mundo. Una respuesta mide su certeza tanto por su aproximación a la realidad – es decir, la verdad — como por su simpleza. De nada vale una pregunta corta donde la respuesta se alarga de aquí hasta que el total deshielo del polo norte. Preguntas estúpidas hay muy pocas, pero las respuestas certeras son tan escasas como los cerdos voladores – salvo quizás las respuestas binarias de si o no que simplifican el mundo de manera criminal.
La consecuencia de nuestro nuevo córtex virtual es que el mundo se convierte en una vivencia vicaria, algo descubierto por otros y utilizado por nosotros. Todo está descubierto. Todo está inventado. Toda biblioteca está llena y rellena de libros que contienen millones de cosas que ni tú ni yo somos capaces de inventar. Todos salimos iguales hoy en día, fabricados en línea con el número de serie tatuado en el pandero. Ni siquiera nuestra vida parece nuestra, siempre imitando a tal y cual, siempre recordandole a algún conocido que el o ella pasó por exactamente lo mismo que nosotros – experiencias imitadas sea por voluntad, casualidad o simple probabilidad matemática.
Y luego mueres. Nos han contado hasta el final.
Caminamos en nuestro carril, siguiendo las señales y consultando una guantera atiborrada de mapas. Queremos certezas y respuestas para aliviar una vida dura por defecto y llena de sufrimientos de todo tipo. Es ese miedo al dolor del vacío de la incertidumbre, un miedo perfectamente racional, el que nos frunce el ceño y nos vuelve unos cínicos infelices sin ningún tipo de entusiasmo por vivir. Buscamos soluciones predefinidas que nos impiden vivir como nosotros, y no como todos los demás.
La curiosidad que convirtió al simio en humano parece ausente, sobre todo en la juventud. Entiendo si un contable no es tan curioso como un artista, pero no que un adolescente (o un universitario) sea más pasota que un gato obeso adicto a la lasagna. Hasta nuestros perros parecen más entusiasmados por comer el mismo pienso barato de siempre. ¿Cuándo fue la última vez que comimos algo nuevo? ¿Cuándo fue la última vez que nos preguntamos cómo funciona algo? ¿Cuándo evocamos al niño interior y empezamos a preguntar por qué hasta que nos intentaron estrangular?
El planeta no necesita a más superdotados primermundistas que lo sepan todo. Para eso están los robots, que son tan listos que ni piensan. Lo que necesita el planeta son más simios: hombres y mujeres que necesitan aprender de todo. Necesitamos armarnos con el palo y la banana (plátano de Canarias para vosotros los simios exigentes) y preguntarnos el por qué de las cosas, el cómo funciona esto o lo otro, el quién soy y adónde voy. Necesitamos trepar el árbol y declararnos recién nacidos, tengamos los años que tengamos, y no ceñirnos a todo lo que sabemos (o creemos que sabemos) y descubrir más sobre un mundo más grande que nuestro territorio. Necesitamos aventuras más allá del vermut torero o la nueva marca de detergente de oferta.
Quizás no encontremos ni mejores ni mayores respuestas a las grandes y pequeñas preguntas de la vida. Aún así, lo que tendremos es algo puramente nuestro y tan digno de su libro como todos aquellos expuestos en las bibliotecas. Puede que nuestro libro no sea un manual de ciencia, o un gordo tomo de filosofía, pero desde luego que será una biografía bien interesante.
O no. ¡Yo qué sé!